Luego de leer Tajimara

Rodolfo Lara Mendoza es un escritor colombiano. Tiene publicado el libro de cuentos La gravedad de los amantes (Editorial UIS, 2016; Cero Squema Editores, 2022) y los libros de poesía Esquina de días contados (Pluma de Mompox 2003), Y pensar que aún nos falta esperar el invierno (Pluma de Mompox 2011) y Alguna vez, algún lugar (Turpin Editores, 2018), este último comprendido dentro de la colección Palabra de Johnnie Walker, publicada en España.
No sé qué oscuro mecanismo me ha llevado de un cuento de García Ponce a un viejo episodio que creía olvidado, ni qué importancia pueda hoy tener. Hay caminos que empiezan en los libros y acaban en la vida, aunque por regla general ocurra al revés.
El cuento se titula “Tajimara”, y acaso porque es narrado desde el interior de un carro, su lectura me ha devuelto al pasado. De modo que tras leerlo he vuelto a verme, niño silente, sentado en el bus en que un vecino del barrio me llevaba al colegio. Era un bus amarillo, destinado al transporte de los trabajadores de una entidad del Estado. Desde uno de sus asientos vi, una mañana de lluvia, los mismos “abetos sacudidos por el viento, las montañas pardas y el cielo gris y deslavado” que ve el narrador de “Tajimara”. Aunque en mi ciudad no hay abetos, y de montañas tiene apenas un cerrito cuya pintura vegetal se va decolorando a medida que avanza el tiempo seco.
Eran los 80. Vivía en un barrio de la periferia. En una calle con diecinueve casas pequeñitas, no así las almas que las habitaban. Podría nombrarlas una a una y hacer justicia frente al tiempo, que se empeña en borrarlas. Meter mis manos en esa usina de olvidos en un feroz intento por salvarlas de la muerte. Recrear sus vidas, revivir sus amores... ¿No hace eso la literatura?
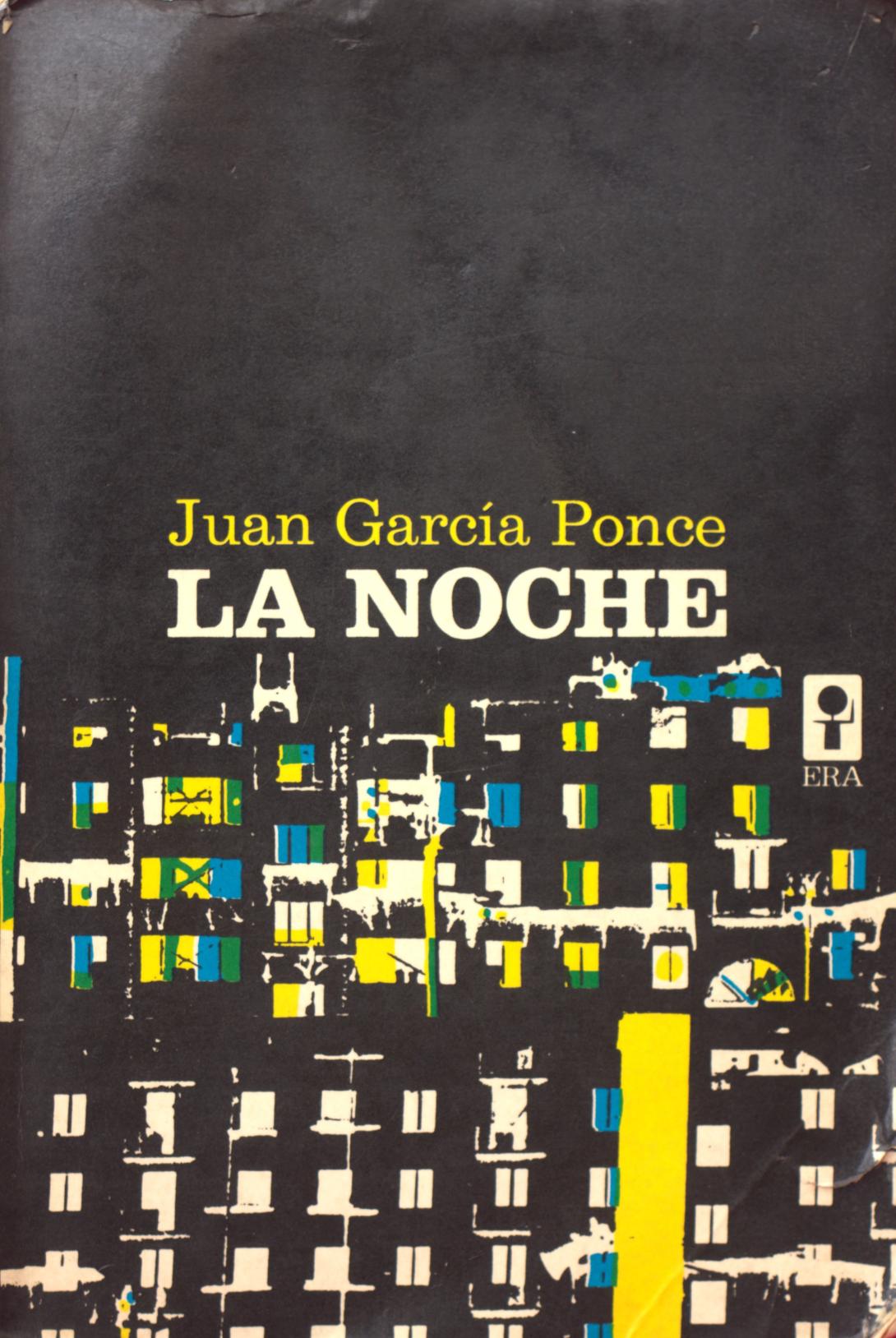 ERA
ERAJuan García Ponce | La Noche | ERA | 87 paginas | 6,56 USD
Incluido en un volumen de relatos de 1963 titulado La noche, “Tajimara” pone de presente la relación de amor odio entre el narrador y Cecilia, sus encuentros y desencuentros, y el “eterno juego estúpido” al que él se prestaba: “Ego maniaco masoquista que había encontrado la pareja ideal”. Línea tras línea el relato nos presenta un inventario de heridas. En una tarde de lluvia, mientras es llevado por Cecilia a una fiesta en un pueblo a las afueras del D.F. llamado Tajimara, el narrador recuerda las veces en que hizo ese viaje con ella rumbo al taller de Julia y Carlos, una pareja de hermanos entre los que parece tener lugar el incesto. Oyendo la perorata de Cecilia, el narrador vuelve a los años en que anduvo perdido de amor por ella, y las veces en que creyó olvidarla y la vio aparecer, después de un tiempo, dispuesta a alborotarle otra vez los sentimientos:
Antes, Cecilia y yo habíamos recorrido estos mismos veinte kilómetros innumerables veces; pero el paisaje nunca me había parecido tan melancólico como ahora. En cierto sentido, que ella manejara siempre era casi simbólico. Me había guiado hacia donde ella quería toda mi vida y cuando después de seis meses de no verla se presentó de pronto para invitarme otra vez a Tajimara, no tuve ni siquiera tiempo de pensar en lo que sentía, acepté simplemente, consciente de que jamás sabría si la quería o la odiaba.
Cuatro años después de la publicación de “Tajimara”, en 1967, García Ponce es diagnosticado con esclerosis múltiple. Su vida comenzará a pender de un hilo. De a poco irá perdiendo la motricidad. Su voz, fluida hasta ese momento, se irá ralentizando hasta hacerse oscura, torpe, entrecortada. Al igual que su voz, esto que escribo: un relato que quiere avanzar y se empoza en las lagunas de mi memoria.
No sé si tomé aquel bus durante los seis años del bachillerato, entre el 85 y el 90. Debí tomarlo: había escasez y el vecino no me cobraba. Sucedieron cosas terribles en mi país en esos años. La erupción del Volcán Nevado del Ruiz. La toma del Palacio de Justicia. El asesinato del director de El Espectador: Guillermo Cano. La tragedia de Villatina. El atentado con carro-bomba al edificio del DAS. El asesinato de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez. Y entre esos hechos, el regreso de mi padre. Terrible la manera en que respondí a ese evento. Él se había ido de la ciudad tras romper con mi madre y un día de tantos volvió para visitarnos. Al saberlo, me oculté en el patio. Permanecí escondido entre mis gallinas durante mucho tiempo. Hubo algo de García Ponce en ese gesto. De cuando le preguntaron por qué vestía siempre de negro y él respondió citando a un personaje de Chéjov: “Porque estoy de luto por mi vida”. Yo siempre vestí de colores y en mi única etapa monocroma me incliné por el blanco. Pero el luto, como la procesión, van por dentro. “Detrás de cada pecado hay un pecador que se esconde en las sombras y jamás da la cara”. Algo extremadamente frágil se había roto en aquel momento: la confianza y el amor que le tenía a mi padre. Iría a saberlo más tarde, cuando otros también perdieran la confianza y el amor que sentían por mí y yo pudiera verme, perdido en el mismo camino de embriaguez donde él se había perdido.
El primer anuncio del bus nos llegaba a las cinco: el vecino tras poner agua al radiador hacía sonar el capó en el silencio de la madrugada. Ocurría mientras nos poníamos la ropa. O en sueños todavía, obligándonos a correr. Salíamos en el bus más temprano que cualquier otro niño. En los primeros meses del año, con las calles todavía a oscuras, y ya hacia el mes de mayo con el sol golpeando nuestras caras. Uso el plural porque iba en compañía de otros niños. Dos amigos de la infancia. El Negro, que asistía al mismo colegio que yo, y el Puya, que iba a uno distinto. Pásabamos frente a nuestro colegio antes de las seis, recorríamos la ciudad de cabo a rabo y sólo una hora más tarde, cuando el Puya ya no estaba y veníamos de vuelta, el Negro y yo nos bajábamos, ya cerca del momento en que el colegio abría sus puertas.
Una de esas mañanas el vecino jaló aparte a mi madre. Le explicó que una de las pasajeras se había quejado por usar el vehículo como bus de escuela y a raíz de ello debía dejarme de ida, a fin de que la mujer no me viera. A mis amigos no les afectaba: el Negro era hijo del vecino, y el Puya se bajaba un poco antes de donde se subía la mujer. Debió parecerme una injusticia. Que alguien que no me conociera me bajara… Algo similar le ocurría al personaje de “Tajimara”. A capricho, Cecilia lo subía y lo bajaba del bus de sus sentimientos:
Las tardes interminables en que yo trataba de hacerla gozar y el olor revuelto de nuestros cuerpos después de hablar horas enteras en la cama con las piernas entrelazadas, manchando con ceniza las sábanas. “A veces no siento nada. Es inútil. Siempre me ha pasado lo mismo. Estoy mal.” Siempre ¿con quién? Pero luego, con el sudor revuelto, me rodeaba la cintura con las piernas y yo la buscaba por dentro y después de revolverse y quejarse y suspirar se aflojaba al fin y murmuraba “gracias, gracias por esperarme” (...) Entonces se pasaba el día entero conmigo. Yo no me cansaba de mirarla. “Tú, tú”. “No; ya no soy ésa. No sueñes, no inventes. Todo se acaba.”
Cecilia sólo se quería a sí misma, pero él no lo notaba. O quizás sí. El amor y el autoengaño viajan en el mismo bus, son vecinos obligados de asiento. No en vano dice el narrador: “Componemos todo con la imaginación y somos incapaces de vivir la realidad simplemente”.
Al vecino lo recuerdo como un hombre honrado, de férreos principios morales. En extremo riguroso y reservado para el ambiente festivo que se vivía en el barrio. Bien pudo haber decidido no llevarme, pero por alguna razón eligió ser permisivo. Puede que viera en mí algo de su hijo o puede que lo atormentara algún fantasma: el de haber propuesto, años atrás, que se recogieran firmas para que nos fuéramos del barrio, luego de que mi madre se separara de mi padre y se metiera a vivir con otro hombre.
El caso es que a partir de aquel día comenzó la espera. Desde esa hora todavía en penumbra en que el bus me dejaba frente al colegio. Desde esa hora en que me sentaba en un pretil a contar los minutos hasta que el vigilante abría el portón. La espera y la soledad en esa calle por la que nadie pasaba o los pocos que lo hacían venían bañados aún por el agua del sueño. Gente que a duras penas saludaba sin dar espacio a la más mínima conversación. Entonces me habría gustado leer “Tajimara”. Conocer a Cecilia, la mujer del relato. Caprichosa como nadie, ridícula hasta el cansancio, “frágil, absurda, tímida y descarada... tan difícil de penetrar y tan desequilibrada, y a veces también tan tonta”. La misma que me bajó del bus, ahora lo sé, llevada a mi realidad de aquellos años por un extraño bucle en el tiempo. Sólo así puedo entender cómo era ella, quién era, y qué tenía en mi contra. Pues nunca supe su nombre y su cara la he olvidado. Tal vez nunca la vi, absorto como estaba con lo que a modo de descubrimiento se me ofrecía afuera: el caos matutino de mi ciudad primera y, un poco más tarde, su obsequio de soledad: la espera frente al colegio aún cerrado, y aquel sentimiento de desconsuelo tan parecido a cuando se pierde un amor.



