Adaptación y resistencia

Rudolf Isler es autor, experto en educación, antiguo profesor y presidente del Consejo Académico de la Escuela Superior de Pedagogía de Zúrich. Previamente, adquirió una larga experiencia práctica como profesor de secundaria y bachillerato. Ha publicado sobre cuestiones históricas y actuales de pedagogía, didáctica general y profesiones docentes, haciendo énfasis en el fomento de la eficacia personal de niños y jóvenes, así como una biografía sobre Manès Sperber desde una perspectiva pedagógica y autor y director del documental Manès Sperber – ein treuer Ketzer.
Una mirada al pasado nos abre ventanas, nos da acceso a espacios temporales que muestran cómo actúa la presión social: juegos de poder, adaptación, resistencia. Tres novelas del siglo pasado —El súbdito, El cero y el infinito y Zanzíbar o la última razón— narran las vidas que quienes siguen la corriente, sienten miedo, se pierden ideológicamente, se rebelan, se alzan o se rinden. Quien vuelve a leer estas historias emprende una búsqueda de respuestas a las inquietudes del presente: el poder y la sumisión, la libertad, la moral y la responsabilidad, pero también la impotencia y la derrota.
El súbdito, de Heinrich Mann, fue concluida en 1914 y publicada por primera vez en 1918. En ella, el autor desarrolla paso a paso el retrato psíquico de un hombre del Imperio alemán que se somete, pero al mismo tiempo está obsesionado por el poder, un hombre en el que se va consolidando sucesivamente la lealtad al emperador y a la patria y la disposición a ir a la guerra por ambos. El protagonista, Diederich Hessling, está dispuesto a morir por el káiser. Pero no es solo un súbdito dispuesto al sacrificio: por humilde que sea su sumisión, está dispuesto a dominar a los demás y a hacerles sufrir sin un atisbo de compasión.
Ya de niño comienzan a formarse las dos caras de su personalidad. En la primera página de la novela conocemos a Diederich como un niño enfermizo al que le aterran sapos y gnomos imaginarios de tamaño descomunal. Pero
Más terrible que el gnomo y el sapo era su padre, y además había que quererlo. Diederich lo quería. Cuando había mentido o comido golosinas, se escondía detrás del escritorio, relamiéndose y moviéndose tímidamente, hasta que el señor Hessling notaba algo y descolgaba el bastón de la pared. […]
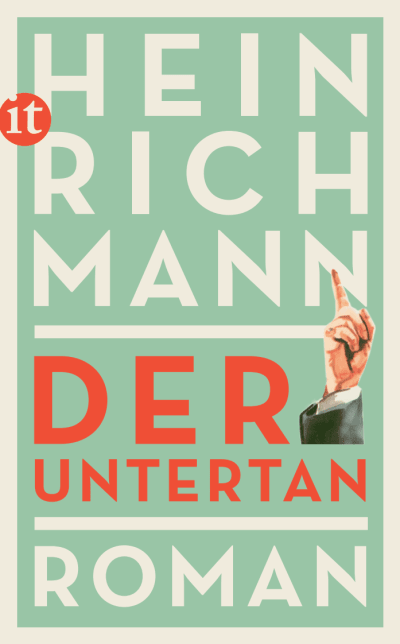 Suhrkamp Insel
Suhrkamp Insel
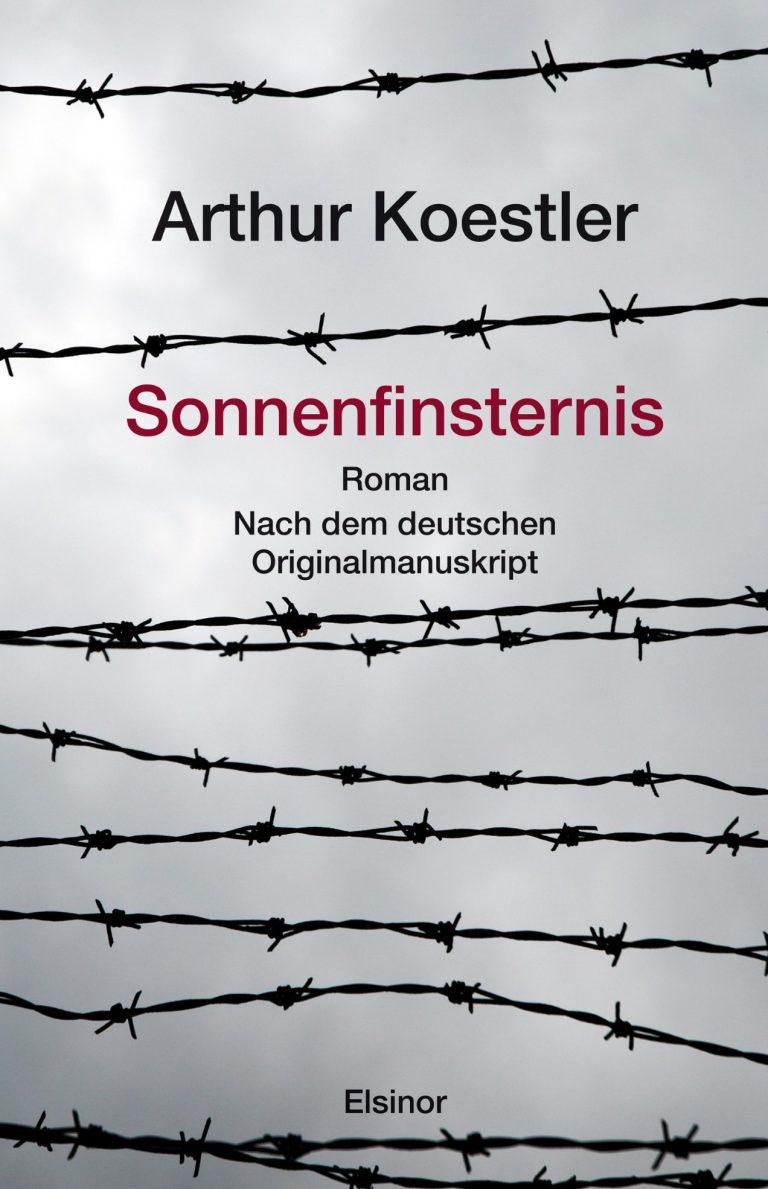 Elsinor
Elsinor
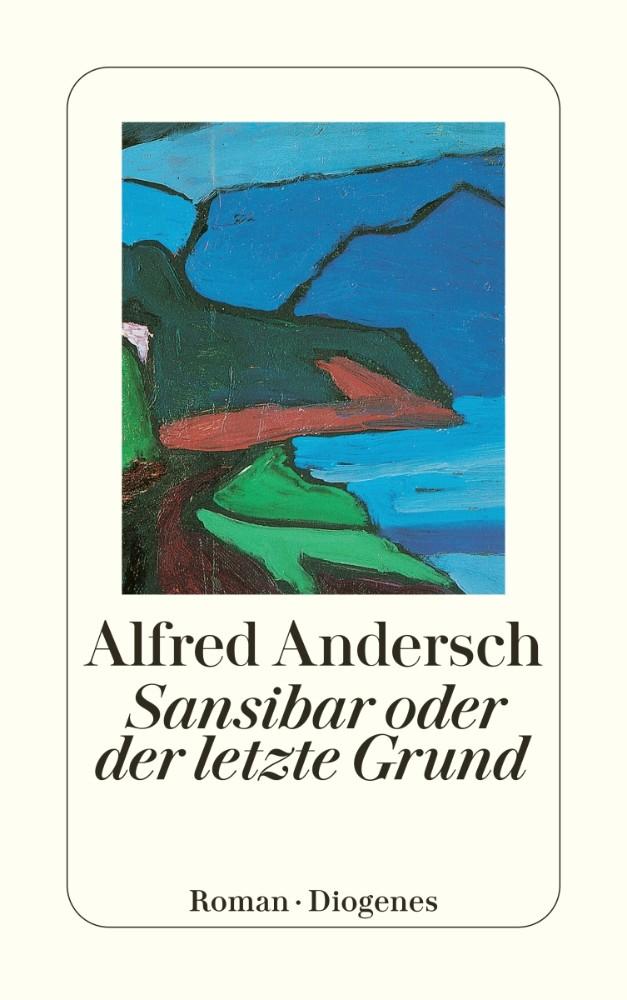 Diogenes
Diogenes
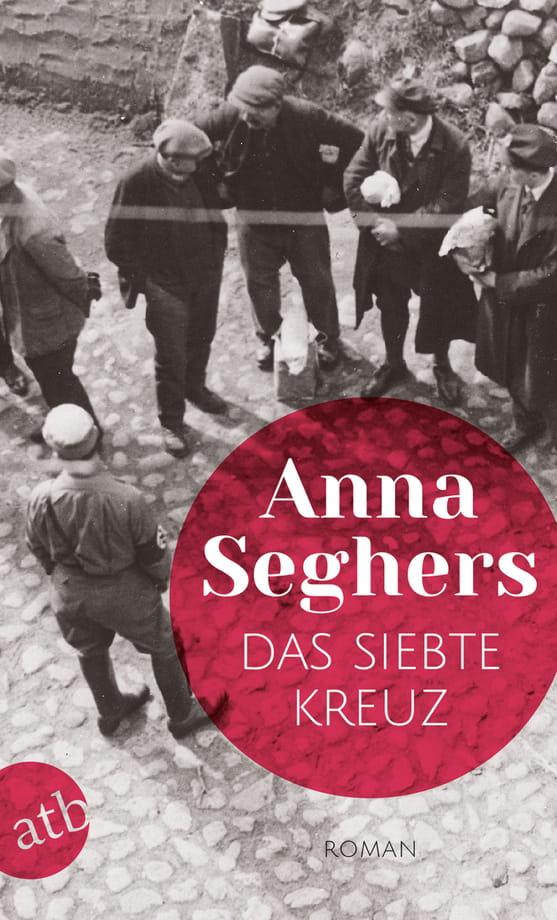 Aufbau
Aufbau
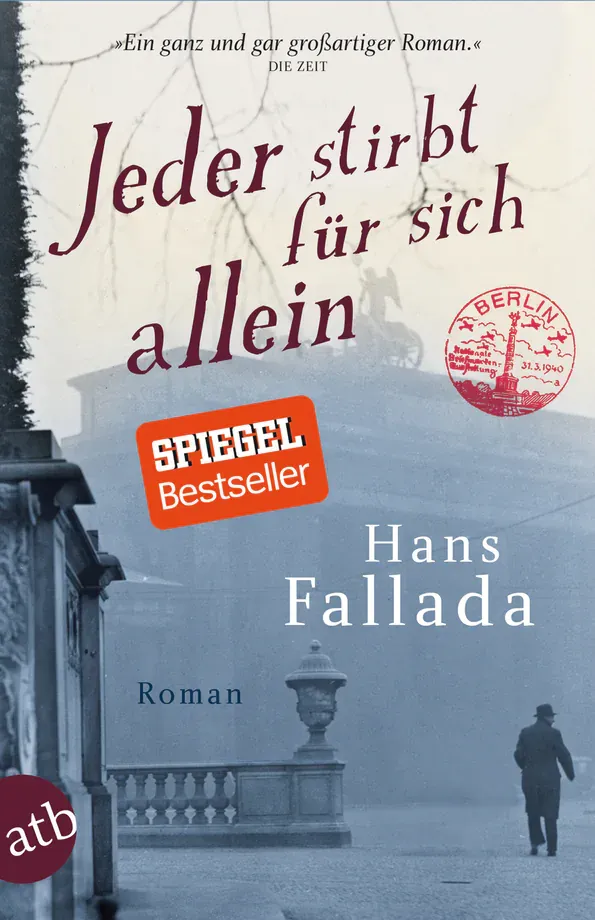 Aufbau
Aufbau
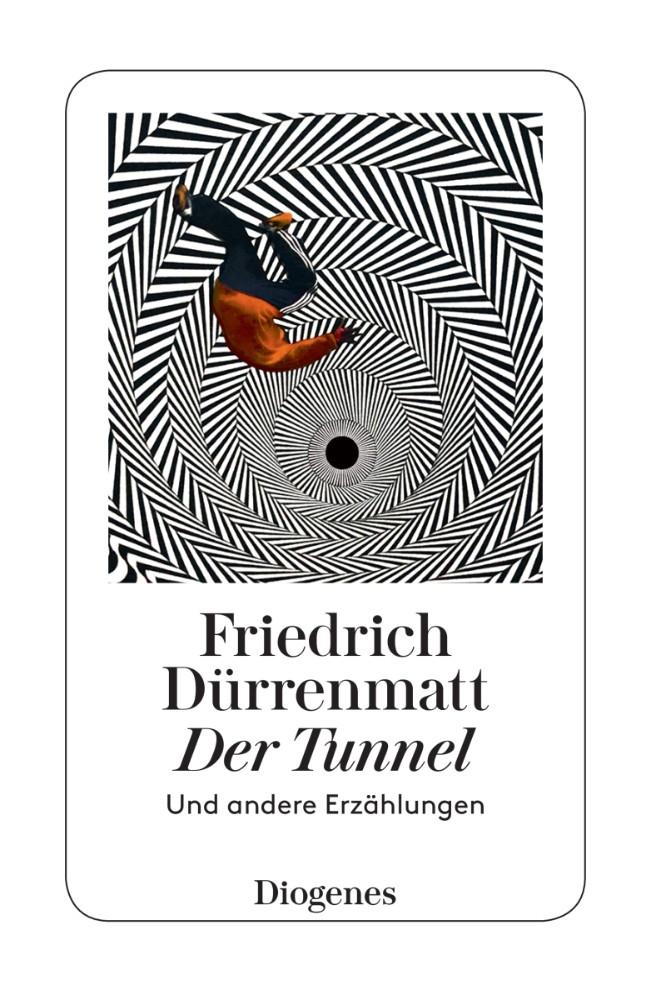 Diogenes
Diogenes
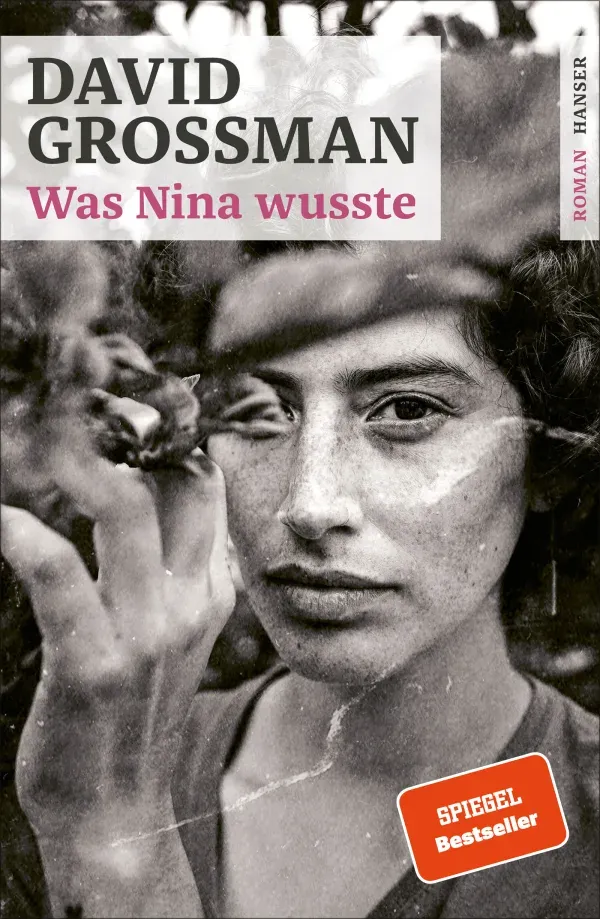 Hanser
Hanser
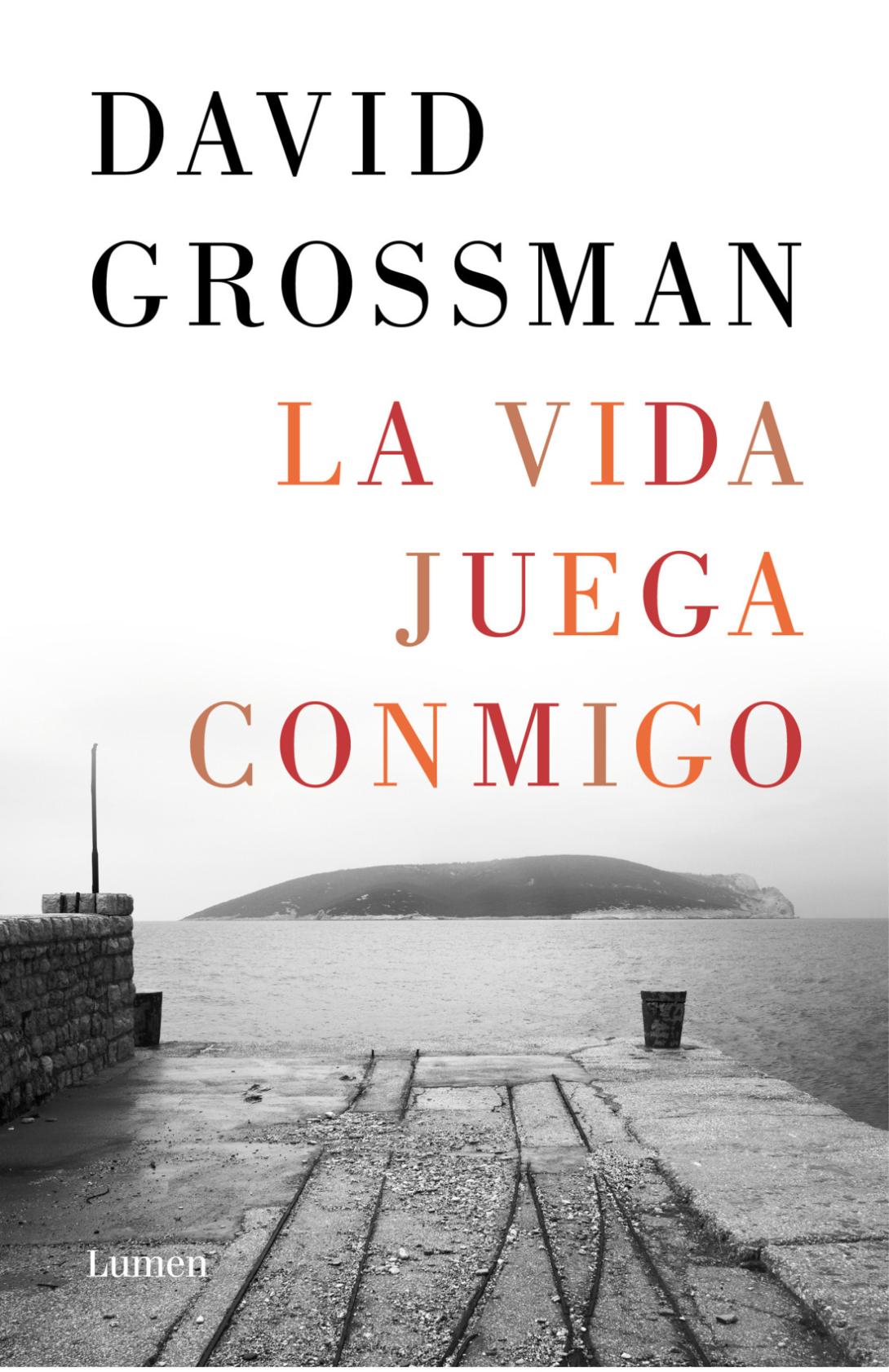 Penguin Lumen
Penguin Lumen
Pero cuando, tras el castigo, pasa llorando y con la cara hinchada por delante del taller de la empresa familiar y los trabajadores se ríen, inmediatamente se burla de ellos, les saca la lengua y les grita que deberían sentirse honrados de poder recibir una paliza de su padre, pero que son demasiado insignificantes para ello. Se mueve entre ellos como un caprichoso pachá; pronto les amenaza con contarle a su padre que han ido a comprar cerveza...
Diederich Hessling se convierte en uno de los miles de individuos que, antes de la Primera Guerra Mundial, se someten con devoción al poder imperial y se convierten en sus cómplices. En ellos el miedo al poder se mezcla con una afectividad servil. No es casualidad que Heinrich Mann comience su novela con la infancia del protagonista: Diederich aprende a temer la autoridad de su padre al tiempo que conserva su amor filial, su confianza en él. Así, se prepara psicológicamente para someterse incondicionalmente a cualquier poder, como si con ello correspondiese a su afecto. Tampoco es casualidad que Heinrich Mann haya puesto como subtítulo (que lamentablemente falta en las ediciones más recientes) Historia del alma pública bajo Guillermo II. Cuanto más se avanza en la lectura de la novela, más se percibe que la guerra se cierne como una tormenta horrible y funesta sobre estas personas que, por su mentalidad, la hacen posible. Y no es difícil llegar a la conclusión de que no solo están en tela de juicio los gobernantes, sino también aquellos que les confieren el poder con su sumisión temerosa y su homenaje afectuoso.
El cero y el infinito, de Arthur Koestler, narra el destino del hombre N. S. Rubashov (p. 20). El libro fue escrito en 1940, se publicó después de la Segunda Guerra Mundial en inglés, alemán y francés, y en muy poco tiempo alcanzó medio millón de lectores. Rubashov es un personaje ficticio, compuesto, según Koestler, por los destinos de varios hombres que fueron víctimas de los llamados «juicios de Moscú». Algunos de ellos eran conocidos personales del autor. Este libro está dedicado a su memoria. (p. 20)
Los juicios espectáculo de Moscú entre 1936 y 1938 estaban dirigidos contra los más altos funcionarios veteranos de la Unión Soviética, todos ellos miembros del Comité Central del Partido Comunista; los más reconocibles en la novela son Radek y Nikolái Bujarin. Todos ellos fueron acusados de crímenes absurdos que nunca habían cometido y que, según la acusación, tenían como objetivo asesinar a Stalin y eliminar el régimen comunista. Que confesaran públicamente, en juicios espectáculo, los delitos que no habían cometido o que, como hicieron algunos, guardaran silencio, no importó: todos ellos fueron ejecutados de un disparo en la nuca.
Al comienzo de la historia, Rubashov es detenido. Antes de eso, cada noche sueña que los esbirros llaman a la puerta de su casa para llevárselo. Pero una mañana, los golpes no cesan cuando Rubashov ya está despierto, y efectivamente vienen a buscarlo. No se sorprende, sabe lo que está pasando, al principio incluso se siente casi aliviado porque los angustiosos sueños han terminado. Sin embargo, la descripción detallada de los tres períodos de interrogatorio que sigue a continuación resulta inquietante y, al mismo tiempo esclarecedora para comprender el poder ideológicamente legitimado.
Durante estos períodos, Rubashov situaciones en las que traicionó a otras personas, simplemente porque tenían ligeras dudas sobre el sistema político, vuelven a Rubashov. Poco a poco, admite que él mismo tampoco era ajeno a esas dudas. Y precisamente por eso se derrumba interiormente, pierde su resistencia y da la razón a las acusaciones, sin que sea necesario obligarlo usando la fuerza física: su fe en la ideología del partido sigue siendo tan fuerte que, en última instancia, considera que sus propias dudas sobre la línea correcta del partido son un peligro para el triunfo final del comunismo. Su decisión de confesar se convierte así en un último servicio a los ideales de la revolución, tal y como pretende su acusador:
Todo depende de que el partido esté más unido que nunca. Debe ser homogéneo, estar impregnado de disciplina ciega y confianza absoluta. Usted y sus compañeros de facción, ciudadano Rubashov, han provocado una fisura en el partido. Si su arrepentimiento es sincero, ahora debe ayudarnos a sanar esa fisura. Ya le he dicho que este es el último servicio que el partido le pide. (p. 210)
El final de la historia es previsible. Rubashov se declara culpable. Y, al final, vuelve a oír unos golpes, pero esta última vez son los disparos que ponen fin a su vida.
A raíz de la novela de Koestler surgió la denominada hipótesis Rubashov: la suposición de que las confesiones de los condenados en los juicios de Moscú se habían obtenido sin tortura física. La investigación histórica ha refutado esta hipótesis. Sin embargo, la historia de Koestler sigue siendo uno de los testimonios literarios más impactantes sobre el efecto de las ideologías. Debido a su poder casi religioso, Manès Sperber, amigo y compañero de Koestler, describió las ideologías modernas como misticismos seculares. La fe en ellas sigue hoy en día confundiendo las mentes y obstaculizando el pensamiento crítico.
Zanzíbar o la última razón, de Alfred Andersch, es la más conocida de las tres historias. Tras su publicación en 1957, fue durante décadas una lectura muy popular en las escuelas y todavía hoy sigue siendo conocida para muchos. Por eso, los limitaremos a esbozar lo esencial del relato y a destacar lo que concierne a su posible vigencia, que resulta creciente al tiempo que alentadora.
En la época del nacionalsocialismo, que no se menciona explícitamente en la novela, sino que solo se alude a él como los otros, cinco personas muy diferentes se encuentran en un pequeño puerto del mar Báltico: un pescador comunista; una mujer judía que quiere huir de Alemania; un adolescente que quiere escapar de la estrechez de su mundo y llegar hasta Zanzíbar; un pastor que quiere poner a salvo de los nazis una escultura de madera de un monje leyendo; y, por último, Gregor, un funcionario comunista que duda del partido. La huida es el vínculo que los une a todos.
Lo conmovedor de esta historia es cómo, a pesar de los conflictos internos y las luchas contra uno mismo, cada uno de los personajes está dispuesto, a su manera y con diferente grado de riesgo personal, a aprovechar la oportunidad de defenderse del terror estatal, comprometerse con la libertad y ayudar a otras personas. Zanzíbar es un ejemplo de que es posible resistirse al régimen totalitario y de cómo hacerlo, un libro que, en última instancia, infunde más valor que miedo. Zanzíbar es único, también como composición literaria, pero no es el único. Forma parte de una serie de muchos, como por ejemplo La séptima cruz, de Anna Seghers, de 1942, o Solo en Berlín, escrito a finales de 1946. Todos cuentan historias de resistencia que, cuanto más tiempo pasa, menos desfasadas resultan.
Por supuesto, todos sabemos que el mundo nunca ha sido perfecto, ni lo será en un futuro próximo. Ha habido épocas más luminosas, pero hoy en día muchos están profundamente preocupados y temen que el autoritarismo se imponga, que la dictadura y la guerra destruyan lo que la humanidad ha intentado crear a través de movimientos laboriosos y dolorosos a lo largo de la historia. Por eso, a muchos ya no les gustan las noticias, para protegerse, casi como el protagonista de la terrible y espeluznante novela de Dürrenmatt El Túnel:
Un joven de veinticuatro años, corpulento para que el horror que veía entre bastidores (esa era su habilidad, quizás la única), no se le acercara demasiado, que le gustaba taparse los agujeros del cuerpo, ya que a través de ellos podía entrar lo monstruoso, de tal manera que fumaba puros (Ormond Brasil 10) y llevaba unas gafas de sol sobre las gafas graduadas y bolas de algodón en los oídos...
Sin embargo, cuando al final de la historia el tren se hunde progresivamente en un túnel y se precipita hacia el interior de la tierra, los ojos del joven se abren por primera vez y los tapones de algodón se desprenden de sus oídos arrastrados por una ráfaga de aire. Sin perspectiva y sin posibilidad de hacer nada, contempla el horror con una serenidad fantasmal.
Pero nosotros no debemos quedarnos paralizados ante el mal, aunque vivamos con los ojos abiertos. Porque existe la literatura. Ella puede inspirar, no solo consolar, sino también fortalecer, e incluso impulsar a la acción. La relectura de grandes relatos políticos de los últimos cien años puede contribuir a una orientación más matizada y a una comprensión más global de lo que está sucediendo. Es cierto que la historia no se repite, pero existen textos literarios increíblemente lúcidos que amplían nuestra imaginación y nuestro horizonte cuando intentamos evaluar el presente. Y también nos muestran cómo podemos enfrentarnos a la oscuridad con nuestras acciones, si es que vuelve a acercarse. Sí, la literatura puede incluso fundamentar un optimismo escéptico.
El motivo de mi viaje al pasado fue un libro de David Grossmann: La vida juega conmigo. Una magnífica construcción literaria sobre tres generaciones de una familia que vive en Israel: el día en que la abuela cumple 90 años, la nieta decide rodar una película sobre ella. A lo largo del rodaje, el lector descubre cómo las traumáticas experiencias de la abuela como perseguida política en la Yugoslavia de Tito se convirtieron en heridas para su hija, quien, a su vez, las transmitió involuntariamente a su nieta. El pasado tiene repercusiones a lo largo de generaciones. Y, al mismo tiempo, abre puertas al presente.
+++
¿Le ha gustado este texto? Entonces, ¡apoye nuestro trabajo con una contribución única, mensual o anual a través de una de nuestras suscripciones!
¿No quiere perderse ningún texto de Literatur.Review? ¡Entonces suscríbase aquí a nuestro boletín informativo!
Bibliografía (alemán)
Heinrich Mann – Der Untertan. Berlin: Suhrkamp Insel 2021. 1914 fertiggestellt, 1918 zum ersten Mal erschienen.
Arthur Koestler – Sonnenfinsternis. Coesfeld: Elsinor 2017. 1940 fertiggestellt, neue Ausgabe nach dem wiederentdeckten deutschen Originalmanuskript.
Alfred Andersch – Sansibar oder der letzte Grund. Zürich: Diogenes 1970. Erstveröffentlichung: 1957.
Anna Seghers – Das siebte Kreuz. Berlin: Aufbau 2018. Erstveröffentlichung 1942.
Hans Fallada – Jeder stirbt für sich allein. Berlin: Aufbau Taschenbuch 2012. Erstveröffentlichung 1947
Friedrich Dürrenmatt – Der Tunnel. Zürich: Diogenes 2021. Erstveröffentlichung 1952, Neufassung 1978.
David Grossmann – Was Nina wusste. München: Carl Hanser 2020.
Bibliografía (español )
David Grossman – La vida juega conmigo. Madrid: Penguin Libros Lumen 2021.



