A través de los paradigmas, con claridad.

Peter Baranowski nació en Fráncfort del Meno y estudió Física y Árabe en Heidelberg, Berlín y Oxford antes de completar el programa de dirección en la Universidad de Televisión y Cine de Múnich.
Tras trabajar brevemente en el sector privado, dirigió cortometrajes premiados como Rauschgift (ganador de Locarno) y Bis ich es weiß (Toronto). Su documental La temperatura de la voluntad se estrenó en Múnich en los cines alemanes.
Vivió en Asia Central para producir su largometraje Science y ahora desarrolla proyectos en su empresa Rohstoff Film, con sede en Múnich, centrados en la intersección de la ciencia y el arte.
Si ChatGPT hubiera existido cuando yo estaba eligiendo una profesión, probablemente me habría suscrito inmediatamente. Demasiados caminos parecían ricos y prometedores; ansiaba delegar la decisión. Mi deseo de sumergirme en un campo era fuerte, pero también lo era mi incertidumbre sobre cuál debía ser. ¿Podría resolverse el dilema eligiendo algo lo bastante amplio como para habitar múltiples mundos a la vez? Pero, ¿qué podría ser exactamente ese algo?
Mirando hacia atrás, intento encontrarle sentido a por qué elegí finalmente la física. Sospecho que alguna versión de la afirmación de Stephen Hawking -que la filosofía había dado paso a la física- influyó. Alineado con el espíritu de la época y alimentado por la cultura pop de la ciencia ficción, debí de creer que las naves espaciales y los telescopios nos acercaban a las estrellas más de lo que podría hacerlo, por ejemplo, el relato del Paraíso de Dante.
En la universidad, sin embargo, empecé a sentir que algo iba mal en la física moderna. Sus aproximaciones a la realidad eran ricas, extravagantes, a veces subversivas. Sin embargo, nada de ello parecía trasladarse a la experiencia humana. Hoy podría encogerme de hombros -muchas disciplinas no lo hacen-. Pero en aquel entonces, yo buscaba algo más.
Una respetada teoría física afirma que cuando un rayo láser atraviesa un pequeño agujero, el universo se divide en infinitos universos descendientes. ¿Verdadero, profundo, poético? Tal vez. Sin embargo, incluso en principio, nunca podremos acceder a ninguno de esos universos, salvo al que habitamos. La mayoría de las descripciones que hacen los físicos de los lados más salvajes de la realidad se ven ensombrecidas por este tipo de advertencias: toda la magia ocurre "sólo a nivel cuántico", "a una velocidad cercana a la de la luz" o incluso "antes del espacio y el tiempo". Lo que me frustraba era que, por su propio diseño, estas ideas permanecían aisladas de la experiencia vivida.
"Ahora vemos a través de un cristal oscuro", reza una frase de una fuente de sabiduría mucho más antigua, que reconoce el difícil acceso de la humanidad a la verdad. San Pablo prometió a los corintios: "Pero entonces veremos cara a cara", apuntando a la otra vida. El proyecto científico, por el contrario, ha tratado durante mucho tiempo de reubicar ese "entonces" firmemente dentro de los vivos. Sin embargo, a pesar de sus éxitos -desde la aparición de la ciencia en los siglos XVI y XVII hasta hoy-, el problema del acceso nunca ha desaparecido. Tal vez sea aquí, en la brecha, donde reside el verdadero misterio.
La física ve el mundo a través de las matemáticas. Para vislumbrarlo con claridad, los estudiantes deben estirar sus recursos mentales hasta el límite... y más allá. Nadie de los que conocí entre Heidelberg y Harvard emprendió sin problemas el necesario cambio de cableado; muchos de los supervivientes quedaron profundamente marcados. Sin embargo, sin fluidez en matemáticas, uno no puede aspirar a unirse a la tribu. En este contexto, recurrir a la historia de la ciencia puede parecer como huir de las ecuaciones diferenciales más difíciles para vivir cómodamente entre los errores del pasado. Y, sin embargo, es precisamente en la zona gris entre la historia y la filosofía donde, en 1962, una auténtica bomba sacudió a la comunidad científica y me acercó un poco más a las estrellas.
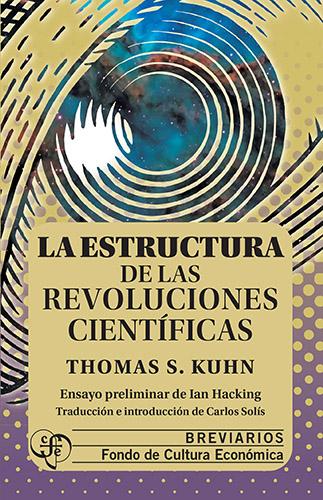 FCE
FCEThomas S. Kuhn | La estructura de las revoluciones científicas | Fondo de Cultura Económica | 404 páginas | 108,52 MXN
Thomas Kuhn, entonces un joven físico de Harvard, publicó La estructura de las revoluciones científicas, cuestionando todo lo que se creía sobre el funcionamiento de la ciencia. Mientras que la mayoría imaginaba que el conocimiento crecía de forma constante, Kuhn demostró que el progreso se produce a través de rupturas crudas e irreversibles.
Las comparó con un cambio de forma: un dibujo puede aparecer primero como un pato y luego como un conejo, sin que las líneas cambien. Una vez que se produce el cambio, la antigua figura se escapa de nuestro alcance. La historia científica ofrece muchos momentos así. Durante siglos, el cosmos de Ptolomeo situó la Tierra en el centro, con el Sol y la Luna contados como planetas. Copérnico no dibujó nuevas estrellas, pero la Tierra se convirtió en un planeta que giraba alrededor del Sol. El cielo no había cambiado, pero el mundo sí. Del mismo modo, el fuego, que antes se veía como el flogisto que se escapaba de la materia, se convirtió en el oxígeno que se unía a ella con Lavoisier. Las llamas parecían las mismas, pero ardían en una nueva realidad.
Esa es, para Kuhn, la esencia de un cambio de paradigma: no una lenta acumulación de hechos, sino una repentina reconfiguración de la visión, cuando la misma evidencia pertenece a otro mundo. Con él, se queman todos los puentes: un cambio de paradigma da origen a una nueva palabra, a un nuevo lenguaje, incluso a un nuevo significado de la ciencia. Los profesionales aprenden la nueva lengua o se desvanecen como tales. Kuhn demostró que no existe (ni siquiera en principio) un lenguaje neutro a través del cual los paradigmas puedan conversar. Aunque los ejemplos eran bien conocidos antes de Kuhn, es el alcance con el que conduce las implicaciones lo que hace que su obra sea revolucionaria. Y su concepto central de "cambio de paradigma" entró en el lenguaje cotidiano.
Mientras leía, me surgió una pregunta acuciante: ¿por qué no había encontrado antes lo que a menudo se denomina una de las contribuciones más importantes del siglo XX a la comprensión de la ciencia?
Me gusta imaginar que la respuesta es más intrigante que un mero descuido. ¿Y si la propia ciencia estuviera conspirando contra mí, ocultando cómo los cambios de paradigma desestabilizan sus fundamentos? Como describe Kuhn, los estudiantes se inician cuidadosamente en los paradigmas imperantes hasta que los asimilan como la "forma normal" incuestionable de hacer ciencia. El trabajo diario se parece entonces menos a un gran descubrimiento y más a la resolución de un rompecabezas, encajando las piezas según las reglas del paradigma. Generaciones enteras pueden pasar sus carreras dentro de lo que Kuhn llama sin rodeos "ciencia normal".
Sin embargo, aunque muchos asumen que esta imagen representa la naturaleza misma, Kuhn insiste en que sólo lo hace dentro de los límites del paradigma. Con el tiempo, aparecen grietas: se acumulan fenómenos que se resisten a ser explicados con las herramientas disponibles. El paradigma entra en crisis hasta que se forja un nuevo marco. Tales revoluciones rara vez proceden de los maestros establecidos; más a menudo llegan de los recién llegados, que aún no han invertido en "la forma en que se hacen las cosas". La conversión es desigual: la vieja guardia se resiste, y un nuevo paradigma suele imponerse sólo cuando sus predecesores han pasado a mejor vida. Para la siguiente generación, el nuevo orden está tan asimilado que su carácter provisional desaparece.
Para la mayoría de los científicos, esos momentos nunca llegan; las carreras se desarrollan dentro de la "ciencia normal" estable. Pero en los márgenes -durante las crisis- los límites de la ciencia quedan al descubierto. Es ahí donde siento reavivarse mi fascinación. En los márgenes hay una invitación a soñar de otra manera, a captar la realidad en sus raíces. La física parecía prometer tal privilegio, pero en la práctica esa promesa se ve consumida por la devoción a la «forma normal».
Para nosotros, los contemporáneos, un punto ciego en los escritos de Kuhn confirma casi a la perfección su tesis: habla del "científico" como si las mujeres -o cualquier otra persona fuera de ese pronombre- no existieran. En aquella época, ese uso pasaba desapercibido; hoy, salta de la página como un anacronismo revelador. Incluso la prosa de Kuhn ha sufrido su propio cambio de paradigma: antes transparente, ahora problemática, un recordatorio de que lo "normal" siempre está sujeto a las revoluciones silenciosas de la historia.
Visto hoy, casi parece como si Kuhn se hubiera protegido de tales críticas limitando los paradigmas a las ciencias naturales, donde el término tiene un significado más preciso. Reconoció su potencial en otros ámbitos, pero mantuvo su enfoque limitado. Sin embargo, mientras leía La estructura de las revoluciones científicas, instintivamente puse a prueba sus ideas en otros ámbitos. ¿Y a qué otro ámbito podía acudir sino a aquel en el que, tras dejar de lado la física, encontré un hogar intelectual y espiritual: el cine?
¿No tiene también el cine paradigmas, esos marcos tácitos a través de los cuales se nos enseña a ver, interpretar y declarar las obras "arte" o "entretenimiento"? ¿Hasta qué punto es un accidente -o una necesidad- que la estética esté tan estrechamente ligada a la ideología y al discurso político? ¿Y no podría haber otra forma de ver, menos atada a lo "normal", que devolviera al arte su poder de inquietar, iluminar e incluso transfigurar?
Cualquiera que haya vivido una experiencia estética profunda sabe lo extraño que puede sentirse el mundo después. Ver la realidad a través de los verdaderos maestros del cine no es sólo adentrarse en nuevos mundos, sino transformar lo cotidiano. Después de Yasujiro Ozu, las conversaciones informales sobre la vida familiar parecen embrujadas por la ternura tranquila y melancólica del director japonés. La luz del sol que parpadea a través de sombras frondosas sobre un arroyo verdoso me transporta a las pastorales húmedas y oníricas de Apichatpong Weerasethakul. Y vislumbrar la vida a través de la lente, casi como una plegaria de Terrence Malick, es percibir el resplandor sagrado que se encuentra justo debajo de la superficie de las cosas.
Incluso los no cinéfilos perciben la realidad a través de una lente cinematográfica, teñida por la memoria y la imaginación. Un viaje al Gran Cañón puede invocar vaqueros fantasmas; la maniobra de un político puede registrarse como una capitulación ante "el lado oscuro de la Fuerza". Más allá de estos ecos, los fragmentos cinematográficos habitan en nuestras ensoñaciones: gestos, estados de ánimo e imágenes fugaces que configuran nuestra visión del mundo.
Aunque el progreso artístico difiere del científico, los descubrimientos estéticos abren nuevos mundos como los paradigmas de Kuhn. No podemos volver a un cosmos geocéntrico, ni ignorar cómo da Vinci plasmó la forma humana. Ciertas formas de ver permanecen latentes hasta que una voz auténtica las despierta. A pesar de los lamentos sobre la vida contemporánea, una de las razones por las que nunca desearía vivir en el pasado es la simple indisponibilidad de algunas de estas perspectivas. Visitar el Edén sin Weerasethakul es como poseer el acelerador de partículas más avanzado y, sin embargo, no poder acceder al Modelo Estándar.
Hoy en día hasta los niños juegan con maquetas del sistema solar, dando por sentado que giramos alrededor de una estrella en llamas. ¡Pero qué viaje, y qué extrañamente difícil sigue siendo imaginar el mundo de otro modo! Más allá de los ejemplos astronómicos obvios, el relato de Kuhn sobre la tabla periódica me pareció especialmente cautivador. Considere la inmensa variedad de cosas -vivas y muertas, calientes y frías, fluidas y gaseosas, ardiendo o congeladas, millones de texturas- percibidas como bloques de construcción elementales, cada uno numerado del 1 al 118.
Es en estos vuelos de la imaginación donde los placeres de la lectura del libro de Kuhn se hacen vívidos. Desde la primera página queda claro que se trata de una obra apasionada, nacida de un profundo deseo de sumergirse en el funcionamiento de la ciencia, no sólo en un rincón, sino en su totalidad. Ese alcance eleva el libro, dando a los lectores una rara sensación de empoderamiento intelectual, como si la sabiduría oculta fuera entregada, haciendo el mundo más rico y la comprensión más profunda. No es una lectura fácil, pero tampoco impenetrable. Y lo que es más importante, es auténtico: no se trata de una versión diluida para el "gran público", sino de un pensador que invita a entrar en el corazón de su visión.
Hoy en día, la física ha perdido parte del glamour público del que gozaba cuando Kuhn comenzó. Los avances continúan en todas las ciencias, pero pocos llegan a la conciencia general para obligarnos a ver el mundo de otra manera. En retrospectiva, casi parece como si Kuhn hubiera escrito en un momento de máxima visibilidad de la ciencia.
Aun así, liberado de su estricto anclaje en las ciencias naturales, el relato de Kuhn sobre el cambio sísmico parece más relevante que nunca. ¿Es el mundo realmente el mismo después de internet, los smartphones o los grandes modelos lingüísticos? ¿No sólo metafóricamente, sino en todos los aspectos significativos? ¿Tiene el "conocimiento" un peso diferente después de la GPT? ¿Cambia la "comprensión" cuando las máquinas comparten un modo de razonamiento que antes era exclusivamente humano? Al igual que las revoluciones científicas, estas transformaciones tecnológicas no se acumulan paso a paso, sino que rompen el mundo de repente. Y del mismo modo en que Kuhn observó que los profesionales que rechazaban el paradigma imperante dejaban de ser reconocidos como científicos, los que se apartan de estas tecnologías corren el riesgo de perder su participación en la vida contemporánea.
Y, sin embargo, odiar la IA es como odiar la rueda. Aunque nunca he tenido demasiado aprecio por los ordenadores, no puedo evitar tener la sensación de que esta revolución puede rivalizar -o incluso superar- el impacto de Galileo. A su paso, muchos pueden sentirse trágicamente como máquinas lentas, propensas a cometer errores y con memoria finita, una humillación silenciosa entretejida en la vida cotidiana. En una fase así, la actividad intelectual puede parecer reducida a la remezcla interminable de nuestros archivos de conocimiento y arte.
No soy historiador de la ciencia, y rastrear a Kuhn para evaluar la tecnología moderna excede mi competencia. Mi fascinación reside en otra parte: en la simpatía por una pasión radiante por comprender a gran escala, por resistirse a las "formas normales" modernas de fragmentar el conocimiento. Esta ambición por pensar de forma expansiva, por crear sistemas coherentes, es lo que asocio con la cultura intelectual estadounidense de finales del siglo XX: junto a Kuhn, pensemos en Jared Diamond, Douglas Hofstadter, Marshall McLuhan, Susan Sontag, Noam Chomsky y otros. Cada una de sus obras lleva la impronta de un extasiado empoderamiento intelectual, vislumbres tras el velo de la complejidad que desvelan profundas percepciones incluso cuando se enfrentan a los límites de nuestra comprensión.
Sí, nuestros paradigmas pueden moldear y restringir para siempre lo que podemos ver, bloqueando el acceso a los absolutos. Sin embargo, al sondear el vasto territorio de nuestras limitaciones, Kuhn abrió nuevos mundos. Nos recuerda que ningún paradigma puede ser la última palabra en nuestro viaje de descubrimiento, y lo hace con gran pasión, curiosidad e integridad. Quizá sea precisamente esta posibilidad de autorreflexión radical lo que me hace creer que también saldremos del actual distanciamiento de la IA con una comprensión más profunda -y amor- de lo que realmente somos.
Cuando elegí una profesión, temía las limitaciones de un único campo. Sin embargo, quizá sea precisamente dentro de nuestras limitaciones donde se hacen visibles las cosas más importantes, y donde surge la posibilidad de la trascendencia. Y esto no es algo que podamos delegar jamás.
Sí, solo vemos a través de paradigmas. Con claridad.
¿Le ha gustado este texto? Entonces, ¡apoye nuestro trabajo con una contribución única, mensual o anual a través de una de nuestras suscripciones!
¿No quiere perderse ningún texto de Literatur.Review? ¡Entonces suscríbase aquí a nuestro boletín informativo!



